Archivo del sitio
El de la camiseta negra
Existe un fuerte contraste entre lo que veo cuando visito Essen, lo que intuyo que debe ser la cultura lúdica de allí leyendo la BGG, y lo que veo cerca de mi casa.
Hace un tiempo, en la anterior entrada, me quejaba de que la cultura lúdica no está sabiendo aprovechar su capital humano, que a mi juicio es lo más importante y valioso que tiene. Me corrijo: no sólo no sabe explotarlo sino que encima maltrata constantemente al poco que tiene (y que le ha costado lo suyo ganar).
Allí veo familias enteras (literalmente: desde el abuelo de 80 hasta la niña de 3) probando el último prototipo presentado como novedad. Aquí veo cómo los que diseñan, ilustran, prueban, evalúan, promocionan, compran y critican son siempre los mismos, que se han cambiado de lugar rápidamente en la cadena de montaje.
Allí veo cómo se esfuerzan por invitar a público totalmente nuevo para que se introduzca en el mundo de los juegos. Aquí veo cómo una autoproclamada y decadente élite protesta cada vez que alguna tienda o editorial intenta hacer precisamente eso (los mismos que luego se rasgarán las vestiduras porque «no se edita suficiente producto de casa»).
Allí veo una organización alegre y sonriente, de lo más variopinta, que siempre se esfuerza por darte a entender que en su mesa de juego hay un lugar para ti. Seas quien seas y hables el idioma que hables. Aquí veo cómo, siendo colaboradores de un evento, nos echan de una mesa porque, literalmente, «esta es la mesa del rol y no la de los juegos; y si no te gusta habla con la organización» (y se supone que tiene que ser un evento benéfico). Y según qué idioma hables te miran de reojo.
Allí veo cómo la gente se vuelca en los eventos lúdicos porque lo importante es compartir, conocer, disfrutar. Aquí lo que veo es «total, para qué vamos a ir si eso podemos hacerlo desde casa», y si vamos, en todo caso, nos ponemos los cinco amiguetes en una mesa y pobre del desgraciado que ose molestarnos.
Allí veo una comunidad de jugadores que participan, que se ayudan, se animan y por supuesto cuando hace falta compiten y se critican entre ellos. Aquí se dedican a montar numeritos a través de Youtube, llenando los comentarios de insultos y descortesías varias. Acusaciones anónimas y amenazas veladas de enviar todo a tomar por saco si lo que escribes no gusta. Lenguaje críptico y tensión permanente: la rueda del hámster. Y luego nos extrañamos de que la gente no se abofetee para abonarse a nuestra querida afición.
Un compañero lúdico lo definió perfectamente bien: «esos son los de la camiseta negra». Los eternamente malhumorados. Los que siempre encontrarán un motivo para la amargura. Los que se creen propietarios del hobby, pero que al mismo tiempo sienten un fuerte agotamiento por ello. Los que viven anquilosados en una imagen que a principios de los 90 podía tener su gracia, pero que ahora está completamente fuera de contexto. Quieren que todo el mundo les preste atención pero al mismo tiempo se sienten cansados de ser el centro de atención. Quieren ser referencia, pero no soportan que alguien les pregunte algo.
Una contradicción permanente que sólo puede vivirse coherentemente en el interior de una camiseta negra, y de algún local mohoso que presume de ludoteca, al que rara vez se acercaría un ser humano de manera espontánea.
Mientras ellos presumen de los juegos que les han traído los Reyes para este 2015, se les escapa que lo que necesitaban no eran precisamente juegos nuevos. No estaría mal que un día abrieran la caja y la encontraran repleta de carbón, sólo para ver qué cara se les quedaba (no esa cosa asquerosilla de azúcar… me refiero a carbón del negro. Negro como la camiseta). Pero ya se sabe: la culpa entonces sería del editor.
El que no encaja
Llevo ya unas semanas (meses en realidad) preguntándome qué es lo que realmente me gusta de la afición a los juegos. Y cuando digo «realmente», me refiero a buscar una respuesta que no me acabe conduciendo a los juegos en sí mismos. Eso no me interesa. Lo que deseo averiguar es qué es lo que hace que sientas esa conexión tan íntima, tan difícil de explicar, con esos mundos de cartón y plástico, encontrado soluciones a puzzles que parecen imposibles o viviendo esas aventuras que te permiten escapar de la dureza, a veces extrema y siempre injusta, de la realidad.
La respuesta que creo haber hallado es en realidad muy sencilla: los demás.
Los juegos son algo que tiene grabado en su propia naturaleza la compañía, el contacto humano, el compartir en definitiva. Sin estos ingredientes, para mí, el mundo lúdico no es ni divertido ni apasionante ni interesante. La misma palabra «juego» sugiere la idea de «algo que hacer» con el otro. Si hay algo que distinga esta afición de las demás es que está diseñada para que los seres humanos interactúen, y se sientan próximos unos a otros. Jugando, las personas comprenden que están estrechando lazos, además de poner a prueba las habilidades que el juego fomente.
La prueba de ello es muy sencilla de hacer (aunque debo advertir que el resultado es un poco cruel). Cuando las sillas que rodean el tablero se quedan vacías, este pierde todo el interés que pudiera tener. Uno ya no siente el gusanillo de estrenar el último componente, hacerse con la última novedad o leer el último excéntrico reglamento del que ha oído hablar, porque todo eso carece completamente de sentido si no se comparte con nadie. Sin los compañeros de juego, no son más que metáforas burdas de la realidad que alguien ha perpetrado con algo de madera (y tiempo) que le sobraba.
Desde hace unos meses, admito que me ha invadido la desagradable sensación de que el mundo lúdico ya no tiene nada que ofrecerme, porque creo que no tiene del todo claras estas premisas. No tiene ninguna razón de ser buscar culpables. Simplemente ha ocurrido. Las causas son lo menos importante.
Hace muy poco tiempo me habría parecido imposible escribir una reflexión así. Es un sentimiento que, no lo negaré, me apena profundamente. Y parece que soy el único al que este sentimiento le entristece. Lo cual ya me parece bien. Habrá quien no dé ninguna importancia a las personas, y crea realmente que lo único que importa es el producto lúdico en sí mismo. Es posible. Y quién sabe si ese alguien tiene algo razón, observando las líneas de actuación de quienes a él se dedican. Pero me temo que eso es llamarse a engaño. Tarde o temprano se topará con la misma decepción que yo ahora estoy expresando.
¿Desencanto o desengaño? Siento la débil esperanza de que se trate tan sólo de una impresión pasajera, y espero poder algún día reconciliarme con este mundo que tantas horas de diversión y alegría me ha regalado, porque soy algo insistente. Pero me temo que la realidad es aún más tozuda que yo.
Quizás, cuando el mundo lúdico se dé cuenta de que su capital más importante es el humano, ya será demasiado tarde.
El que se aburre de todo (y rápido)
El otro día, un compañero lúdico al que aprecio mucho estaba observando la ludoteca de nuestro club, que hemos conseguido formar a lo largo de dos años. La observaba atento, pensativo, como si esperara que los juegos le hablasen. Algunos de los que hay allí aún no los conocemos bien, y hay algunos cuya caja aún no ha sido tocada siquiera, ni hay indicios de que vaya a ser tocada en un futuro próximo. Me acerqué a él preguntándole si estaba decidiendo de qué juego quería montar su próxima partida. «No», me respondió, «sólo estaba preguntándome para qué necesitamos tantos».
Es una realidad de la que todos, poco o mucho, hemos sido conscientes alguna vez. Vivimos en un mundo donde la tiranía de la novedad nos hace aburrir las cosas rápido. Quedarnos con algo demasiado tiempo, en general, nos produce ansiedad. La misma clase de ansiedad que aparecería en el cuerpo si nunca pudiéramos hacer zapping con un televisor. La yuxtaposición masiva y sin sentido de cosas ha convertido en prácticamente imposible centrarnos en una sola, sea cual sea. En otras palabras: nos ha dispersado la mente.
Si el lector es escéptico a ese discurso, le sugiero que observe cómo evolucionan las críticas hacia los juegos en foros, blogs y lugares parecidos. Generalmente tienen un ciclo bastante bien definido: en la novedad, aparecen los incondicionales asegurando que va a ser la gran revolución lúdica que nadie debe perderse (acaso sea esa sensación lo que ellos mismos definen como hype, criptograma que aun no he logrado descifrar). Luego aparecen algunas reseñas francamente buenas, y el producto tiene una bolsa bien definida de seguidores. Si hay suerte y una buena campaña, el producto se comercializa bien, y llega a nuestras estanterías.
Quizás el punto de inflexión es cuando aparece el primer detractor. Al principio es una voz discordante, casi marginal, pero muy pronto aparecen dos o tres personas que la apoyan. Finalmente, pasados unos meses (tengo la sensación psicológica, quizás falsa, de que ese tiempo va encogiendo escandalosamente), la deflación es total. Ese mismo juego encumbrado hasta la exageración es ahora destrozado hasta la hilaridad. Lo que tenía que ser una revolución lúdica ha sido ampliamente superado por la última novedad, que por supuesto cumplirá exactamente el mismo ciclo.
Lo que verdaderamente me tiene impresionado de esta secuencia es que, por aquel entonces, los defensores del producto han desaparecido completamente. Es más: quizás ni ellos mismos recuerdan que lo fueron, ni por qué.
Pero luego, quizás en una dimensión distinta, están los clásicos. Esos extraños objetos que aparecen cada 100 años (más o menos) y que resisten todas las embestidas del tiempo. No importa lo crítico o lo escéptico que se sea. Siempre hay ese juego, esa película, ese libro, esa experiencia vital o ese amor que nadie en su sano juicio discute. Esas excepciones de la naturaleza que cancelan el aburrimiento y aceleran el paso de las eras de un modo casi impertinente. Esos talismanes vivos que son demasiado dignos como para que su nombre sea maltratado en un foro o en una red social. Esas piezas que hacen que todas las demás sean notas a pie de página.
Yo no vivo con la esperanza de que aparezcan más. Me conformo con comprender las que ya han aparecido. A ver si era eso lo que en realidad estaba pensando mi compañero.
– Sr. Sturgeon, ¿no le parece a usted que el 90 % de la ciencia ficción es basura?
– Sí. Pero tenga presente que el 90 % de todo es basura.
El que no sabe estar callado
Hay muchos juegos, y creo que también muchos ámbitos en la vida, en que es importante saber estar callado. Mejor dicho, es importante hablar, pero en el momento oportuno. Un momento antes, y tu “brillante” frase se convierte en una memez. Un momento después, y queda totalmente sin efecto. Es importante usar las palabras adecuadas, pero es aún más importante decirlas cuando toca.
En los juegos, esta ansiedad te puede conducir a revelar tu estrategia antes de lo que corresponde. En muchas partidas, un buen jugón tiene que aplicar la táctica del búho: observar discretamente, atacar sutilmente. Cuántas veces no se ha echado a perder una buena estrategia por culpa de querer ansiosamente revelarla, para que los demás comprueben cuán inteligentes somos. Y nos vamos de la mesa con el rabo entre las piernas. Por impacientes.
Hay personas que sufrimos incontinencia verbal galopante. Yo soy consciente de ello. De pequeño, según me cuentan, incluso cuando lograba callarme necesitaba hacerlo notar. El mundo 2.0, 3.0 o como diablos tenga que llamarse es una porquería y una arma letal para los que toda la vida hemos sido unos bocazas. Es el proverbial elefante en la cristalería. Nos pone al alcance un megáfono cuando, para nuestra personalidad, sería mucho más conveniente una mordaza. Eleva nuestro “bocazacismo” a la categoría de úlcera en erupción permanente (y a la de grano en el culo para los pobres lectores que tienen que aguantarlo).
Es tan sumamente fácil darle al “responder”, meter una bobada en el “comentar”, escribir una chorrada en el “contestar” o hacerse el ingenioso en el “estado” que resulta prácticamente imposible resistir la tentación. El teclado, enemigo disfrazado de aliado, te persigue por tus fantasías como si fuera una sacerdotisa desnuda en celo permanente. Te persigue en casa, en la oficina, en casa de tus amigos… y ahora también, por si todo lo anterior no era suficiente, en el bolsillo, pegado a la pierna como una sanguijuela. No vaya a ser que te de un ataque de ingenio en medio de un viaje de metro y te quedes sin poder exhibirlo. Sientes que tienes que comentarlo todo: la humanidad no puede seguir adelante sin tus imprescindibles aportaciones.
En cualquier foro, muro, grupo, red social, etc. es muy fácil encontrar comentarios provocadores, y uno, besugo redomado que es, responde con más provocaciones. Lo cual acaba llevando, la mayor parte de las veces, a una colección de sinsentidos que al final no sabe ni cómo empezó. Llámese ego, llámese orgullo, llámese simple curiosidad para saber qué pasará, pero siempre aparece la puñetera voz interior (que, de tener que localizarla físicamente estaría, a bien seguro, en el cerebro reptiliano) que te insta a continuar con la discusión. “Respóndeles”, te dice, “ellos verán que estás cargado de razones, se iluminarán y además te darán las gracias por haberles iluminado”. Los demás no solamente no se iluminan, sino que además, acaban tomando al interlocutor por gilipollas. Y hacen buena la coletilla esa de que quien siempre quiere tener la razón acaba quedándose a solas con ella.
Los teclados me han conducido, al menos a mí, a una verborrea que no se cura ni con tres raciones de arroz hervido al día (con manzana harinosa de postre). Muchas veces escribo en un foro, en un móvil o en una red social y ni yo mismo comprendo por qué lo he hecho. Hace poco hice el ejercicio de mirar mensajes míos “antiguos” (antiguos quiere decir que tienen ocho o nueve meses), y la mayoría me parecían estúpidos, sobrantes, irrelevantes y, en el mejor de los casos, graciosillos.
Así, se alcanza la conclusión de que escribir sólo para ver quién y qué te responde es una droga de la que hay que quitarse, porque si no, llega un momento en que el orgullo se envenena. Ya no es que haya que pensar antes de darle al botón de contestar. Es que, directamente, sería bueno olvidar que existe. Aunque sea para demostrarnos a nosotros mismos que podemos estar callados cinco minutos.
El que no admite su suerte
«La suerte no existe, la suerte es del que la busca». De todos los tópicos repetidos como un mantra sin ningún fundamento y sin sentido que he escuchado en la vida, que son muchos, este es indudablemente el peor. Disculpas a los lectores que más de una vez lo habrán empleado, con la mejor de las intenciones indudablemente. Pero ellos mismos, si examinan la frase críticamente y con frialdad, en seguida percibirán su carga malintencionada de falsedad, de vanidad, de ingratitud, de manipulación de la realidad e incluso de crueldad.
A uno puede o no gustarle la existencia del azar. Puede decirse que, en un juego, influye más o influye menos. Pero lo que no puede hacerse de ninguna forma es negar su existencia, con el propósito de atribuirse un falso mérito. No en vano, la existencia misma de la vida (e incluso del Universo) podría deberse a una circunstancia azarosa, o al menos eso es lo que muchos defienden. Es una realidad que sólo escapa a quien no desea verla: la supuesta inexistencia de las coincidencias no se basa en nada y, hoy por hoy, es un autoengaño tan tóxico como cualquier otro.
El ser humano es una rata a la que han dejado suelta en medio de un laberinto de circunstancias (un «juego de situaciones») totalmente aleatorias, y ello implica necesariamente que algunas serán peores que otras. Algunas ratas serán más hábiles para sobrevivir y otras incluso serán capaces de gestionar las circunstancias más desfavorables a su favor. Pero aún así, nuevamente, nos encontramos ante la influencia de sus habilidades, determinadas por el azar de la genética. Así que otra vez nos topamos con la omnipresente suerte, nos guste o no. Por lo tanto, las ratas a quienes les han tocado las peores situaciones tienen derecho a cabrearse con las otras, cada vez que las hacen sentir culpables por estar en la parte mala del laberinto.
Decimos que la suerte no existe, simplemente, para crear para nosotros mismos una falsa sensación de control. En ocasiones lo hacemos para no tener que reconocer que hemos tenido eso que llaman «potra», ante la infalible oportunidad de colgarnos un mérito.
Si aún así el lector sigue opinando que el azar no existe y que todo es una cuestión de actitud (o de estrategias), le sugiero el siguiente experimento: láncese un dado (normal y corriente, vamos, el de toda la vida), concentrándose y poniendo todas sus «vibraciones» y su «actitud positiva» en que salga un seis. Independientemente del resultado, puede repetirse el experimento indefinidas veces, y es importante ir anotando todos los resultados en una hoja. Una vez satisfecho, pídase a otra persona que haga exactamente lo mismo, el mismo número de tiradas, y luego a otra, y luego a otra… y así hasta tener a unos diez sujetos. Compárense todos los resultados, y obsérvese si hay alguna diferencia significativa entre todos los sujetos.
Luego, que acudan a este blog y que vuelvan a decir que la suerte es de quien la busca.
El que no sabe perder

Como el lector asiduo habrá podido leer en alguna ocasión en la cabecera de este modesto blog, ganar nos gusta a todos. Pero hay una verdad aún más palmaria detrás de esta afirmación: todo el mundo odia perder.
Hace unos años, cuando un servidor rondaba la dura edad de 14 años, fui testigo de una historia que todos hemos presenciado en nuestra vida de una forma u otra: dos chicos que se peleaban por una chica. Ciertamente, tenían sus razones. Ella era guapa, divertida e inteligente (todo lo inteligente que se puede ser con 14 años).
Los dos contendientes competían fieramente por la victoria, cada uno con sus armas. Uno empleaba más bien la fuerza bruta: imponerse de forma activa y exhibiendo sus recursos (en forma de músculos). Su estrategia era agresiva y llevaba la iniciativa. Su rival, por contra, era sibilino, atacaba siempre por la retaguardia y su gran arma era una dialéctica barata pero efectiva. Es decir, dejaba la iniciativa a su oponente y reaccionaba (por cierto; por aquel entonces, el autor no se planteaba objetivos parecidos a éste, más que en tenebrosas ensoñaciones nocturnas muy ocasionales que siempre se quedaban en el plano de la fantasía épica).
Por supuesto, esta clase de partidas no son nunca uno contra uno. Aquí siempre hay una tercera parte que, por cierto, es quien más tiene qué ganar.
No voy a explicar el desenlace de la historia, por respeto a esas personas, no vaya a ser que dé la casualidad de que están leyendo y se sientan identificadas. Tan sólo diré que finalmente hubo tres perdedores, y que los tres tuvieron bastante mal perder. Lo cual me lleva a una nueva reflexión: ¿estamos realmente preparados para perder?
No conozco ninguna derrota que esté completamente exenta de consecuencias. Uno va a una entrevista de trabajo a conseguir trabajo. Por mucho que esté de moda la psicología barata y los principios básicos de la autoestima basada en la nada, tener que afrontar una derrota es una desgracia, y aceptar eso es el primer paso para digerir una. No admitir que odiamos perder es, por contra, el primer paso hacia el no saber hacerlo nunca más.
Después de ya algunos meses escribiendo en este blog, sí que aprecio una diferencia importante entre los juegos de mesa y la vida: en los juegos se gana de vez en cuando.
«Usted no puede ganar
Usted no puede empatar
Usted no puede abandonar la partida»
El que se siente superior
Llega un momento en la vida de todo ser humano en que siente curiosidad por alguna de las centenares de miles de cosas que lo rodean. Los snobs lo llaman “hobby”. Las personas un poco más normales lo llaman “afición”.
Aficiones las hay muchas y de muy diversos tipos. Hay quien le da por cuidar peces de acuario. Hay quien diseña magníficas maquetas a partir de palillos. Hay quien transforma su casa en un gigantesco museo del ferrocarril en miniatura. Hay quien prefiere practicar un deporte. Y aún hay quien comienza a plantar flores en su terraza. Como podrá comprobarse, cada una exige unas cualidades, unos conocimientos y una dedicación diferentes, pero todas son, en principio, igual de loables.
No obstante, todas tienen, en general, una característica común. Y es un tanto molesta, por cierto. Quienes la practican piensan que la suya es la mejor.
Así, de entrada, no tendría por qué ser algo malo. Es como el que se casa pensando que su mujer es la más guapa, por ejemplo. El verdadero problema comienza cuando, alrededor de ese “hobby”, comienza a generarse un sentimiento de pertinencia al grupo, primitivo como él solo, que empieza a generar una barrera invisible entre los que están dentro y los que están fuera. Tampoco eso tendría por qué ser un problema si no fuera porque los que están dentro comienzan a crecerse, posiblemente porque acaso esa pertinencia sea lo único que les hace sentir superiores.
Es en ese punto cuando la prepotencia y la soberbia amenazan con asomarse a saludar. No siempre lo hacen, que quede bien claro, pero el peligro existe. Quien esto escribe ya ha recorrido el caminito de unas cuantas aficiones, e indudablemente pocas se escapan de ese lastre.
Los elementos contaminantes suelen responder al perfil de una persona hostil, siempre dispuesta a buscar el enfrentamiento. Verbal, la mayoría de la veces. Suelen mostrar su superioridad siempre que tienen la ocasión, mantienen la distancia, las apariencias y conocen su especialidad hasta la obsesión. Acaban convertidos en grandes gurús; y como tales se comportan: o les haces reverencias o eres su enemigo. Su desprecio es notable con los recién llegados a la afición, y aún mayor con los que manifiestan no sentir interés por ella.
Esa situación es peor cuando el hobby practicado, se supone, es marcadamente social. Pensado para practicarse con seres humanos y para relacionarse con ellos. Pensado para que más y más gente se sume a él. Es inevitable que algunos (aunque sean pocos) lo confundan con un concurso de tamaños cerebrales cuya competitividad les ayuda a suplir otras carencias. Es aquí cuando uno piensa, “a ver si esta afición resulta que es en realidad una mierda”.
No desesperemos. Démosle más oportunidades.
El que desprecia el azar
Los dados. Las cartas de evento. El orden de aparición de las fases. Esa loseta que falta y que nunca sale. Son elementos que, esencialmente y exceptuando la trampa, el ser humano no puede controlar. Del mismo modo que no pude controlar una fuerte tormenta, la órbita de un cometa, cuándo cambiará la dirección del viento o cuándo su salud dejará de responder.
Si bien un día ya se habló aquí de emplear el azar como excusa ante la derrota, la presente entrada se propone hablar del jugador que, directamente, huye de esos juegos que tienen eventos aleatorios, posiblemente por su fobia al caos y por su impotencia a la hora de sentir que hay cosas que escapan de su control. Un jugador que rechaza los dados con un punto de manía persecutoria. De corazón muy noble, todo hay que decirlo. Quiere que la victoria, la consiga quien la consiga, sea justa e inapelable, y que no pueda atribuirse a sucesos dependientes del azar o a circunstacias que, de no producirse, habrían desviado la victoria hacia otro lado.
Durante muchos años, este humilde bloguero ha sido detractor del azar. Los juegos deben ser un combate entre dos mentes, pensaba. No puede ser que una victoria o una derrota dependa de una tirada de dados. Pero posteriormente, en una reflexión un poco más fría y meditada, aparece una pregunta mucho más importante, más básica que cualquier consideración lúdica. ¿Qué nivel de azar existe en la vida?
Lo básico: al nacer, lanzamos un dado de 200 millones de caras, que determinará en qué lugar y en qué época (sí, eso también cuenta) vamos a nacer. Posteriormente, tomamos cartas de evento aleatorias de una baraja de cerca de 6.000 millones de naipes, que determinarán quiénes son nuestros progenitores, y con ello, qué hogar nos dará cobijo y en qué ambiente creceremos. Añadamos unas cuantas losetas de genética, que posiblemente condicionen nuestro carácter, nuestra salud y nuestras posibilidades. Ya hemos definido con esto millones de hechos circunstanciales totalmente aleatorios, y eso que aún no hemos siquiera nacido.
Entonces… ¿por qué minimizar el azar en los juegos? ¿Eso hará nuestra estrategia menos brillante? ¿No tendrá el mismo mérito, o incluso más, una victoria que nos haya obligado a adaptarnos a las circunstancias de cada momento? ¿No consiste la vida, precisamente, en demostrar un hábil manejo y una camaleónica adaptación ante situaciones azarosas?
Ignoro en qué grado influye la propia voluntad del individuo en este trocito del Universo llamado mundo. Podría llenar esta página con citas y citas de los más célebres pensadores y sus apreciaciones acerca del azar: desde los que niegan su existencia hasta los que lo elevan a la categoría de divinidad; y aún así sería imposible llegar a una evidente conclusión. El debate es probablemente infinito y no es pretensión del autor retomarlo ahora.
Sin embargo, creer que en nuestras vidas todo es controlable, pensar que «la suerte es de quien la busca» y postularse como amo y señor del propio destino vital es algo que sólo puede hacerse desde una gigantesca soberbia. O desde el más profundo desagradecimiento, que viene a ser peor.
El que sufre ansiedad por las novedades
Por motivos que no vienen al caso, recientemente, mi colección lúdica ha cambiado de ubicación. Después de asegurarme una y mil veces que encaja bien y disfruta de una correcta ordenación en el nuevo hogar, la observé, cual narcisista que se contempla la parte preferida de su cuerpo con ojos libidinosos y onanísticos. La sensación que provoca este ejercicio es confusa, ya que convergen tres emociones aparentemente contradictorias: la satisfacción de que empiece a ser una ludoteca amplia y variada, la culpabilidad al darte cuenta que tienes piezas que aún no han sido estrenadas, y finalmente la ansiedad. Ansiedad por querer tener más y más siempre.
Lo llaman el mal del coleccionista. Consiste en que una colección nunca, jamás, estará completa. «No tengo esto», «me falta lo otro», «quiero tener al menos uno de este autor», «quiero probar uno con tal o cual mecánica», «quiero esto porque es bonito»… Las excusas que podemos llegar a ponernos a nosotros mismos son infinitas, y asombrosa es la facilidad con la que podemos llegar a crearlas.
Hace poco le mostré, a una persona con bastante más sentido común que yo, mi colección. Orgulloso, la conduje hasta el lugar y dije triunfante: «Y aquí mi ludoteca». Su respuesta fue palmaria. «¡Oh! ¿Y has jugado a todos?» Es una pregunta obvia, pero no por eso menos descolocante. No. No he jugado a todos. Y, sin saber muy bien por qué, eso me produce algún que otro remordimiento.
No digo nada nuevo si afirmo que el mundo en el que vivimos es de consumo. Y ello implica que hay algo viejo que se ha agotado; y llega una cosa nueva para reemplazarlo. Nos sentimos empujados a buscar la novedad, y a ser poseedores siempre de «lo último». Es más: parece que todos estamos más o menos de acuerdo en que sin innovación constante el mundo no va a avanzar.
Pero, ¿cómo es posible que seamos capaces de comprar un juego nuevo si en casa tenemos 25 (dato no exagerado) por estrenar? ¿Tenemos miedo de que se agote? ¿Será eso que algunos llaman el «jaip»? Lo absurdo del consumo ha llegado al extremo de que revendemos productos aún precintados, porque sabemos perfectamente que ya no los queremos, que no nos interesan, o que no les daremos ningún uso útil.
Siendo víctima, como lo he sido varias veces, de la compra compulsiva, esa que entra por los ojos y se clava en la conciencia y sólo se va soltando los billetes, aquí nos hemos plantado. En el 2013, y con la peor crisis de estancamiento económico de… (¿qué más da de cuándo? Es una porquería y punto). Y me planteo la siguiente pregunta: en un momento en que el mercado de los juegos está en un evidente crecimiento, digan lo que digan los editores, ¿ha llegado el momento de plantarse? ¿Por qué no aprovechar los juegos que ya tenemos más y mejor? ¿Lo nuevo siempre es lo bueno?
Por eso, he tomado la decisión de, al menos popr un tiempo, poner freno a este derroche sin sentido y redescubrir mi colección, explorarla un poco más y estudiármela mejor, que lo mío me ha costado conseguirla. ¿Por qué no quemar un juego? ¿Tendrá algo de malo eso? Es más… ¡No existen dos partidas iguales!
Pero me temo que el propósito durará poco. Pronto aparecerá ese diseño que siempre he esperado, ese tema que tanto me gusta o esa mecánica que no puedo perderme. Y los jugones, besugos empedernidos, lo compraremos. Lo desprecintaremos, leeremos el reglamento y luego se lo venderemos a alguien. La situación me recuerda, a veces, a la de ese niño pequeño que ignora el regalo que acaban de hacerle y se entretiene jugando con el embalaje.
El que pasa la noche en blanco
La noche del 22 al 23 de junio, mientras muchos guardaban energías para la verbena de San Juan, algunos ya quemábamos la noche entre los tableros, aprovechando la nocturnidad para empezar a trazar nuestras estrategias preferidas. L’Espai Jove de Sant Andreu de la Barca, en colaboración con los amigos del Club Amatent, celebró la primera noche lúdica en esta localidad, bajo el título «La noche más corta, la noche más larga de juegos». Aquí podéis encontrar una pequeña crónica de todo lo que sucedió la que fue (y de verdad) la noche más corta del año.
Todo empezó con una breve cena en la que empezamos a coger calorías para la larga noche que nos esperaba, probando todos los juegos habidos y por haber.
Posteriormente, la noche continuó con una variadísima ludoteca que fue ampliamente explotada por todos. El sistema de funcionamiento es sencillo: todos traemos juegos, todos explicamos reglamentos y todos jugamos. Nuestra pasión nos hace mantenernos toda la noche no sólo despiertos, sino también emocionados, con la sensación en nuestro cuerpo de que hemos invertido bien muchas horas. En la foto, un montón de valientes le dan fuerte al exitoso juego Smallworld.
En la siguiente foto, un servidor se echa un «Ciudadelas» con dos bellas contrincantes, juego que nunca fue terminado. Mejor. En la primera ronda de juego ya llevaba un personaje asesinado y otro robado. Así es imposible ganar una liga. Por cierto, chicas, ¿para cuándo terminamos la partida?
El motivo de la interrupción, cosa que normalmente no permito que suceda, fue por una buena causa. Un torneo de Hanabi, que muy amablemente organizaron los responsable del evento, con el propósito de hacer la jornada nocturna un poco más competitiva. Aquí podéis ver a los ganadores. Entre ellos, dos miembros fijos de la familia Amatent. Enhorabuena, chicos. Que se note que hay nivel.
La noche siguió con un montón de juegos, algunos nuevos. En la siguiente imagen, explico el Race for the Galaxy a algunos de los amigos que se acercaron a jugar con nosotros. Perdí. No era mi noche, eso está claro. Pero no hay problema. Ahora ya estoy seguro que habrá noches mejores.
El juego prosiguió con una agónica partida al Goa liderada por Freddy. No fue la única lección que tuvimos la suerte de recibir de él durante la noche. En la siguiente imagen le podéis ver haciendo de master en el Mansions of Madness.
Por si no hubiera habido suficiente dosis de horror, de primigenios, de monstruos y de otros bichos similares, algunos valientes se atrevieron con un Arkham Horror. Ni más ni menos que a seis jugadores, cuando el juego es una verdadera agonía. Os felicito, chicos. Aguantasteis como campeones mientras yo me dedicaba a estrenar mi Kulami.
Así, horas pasando, cartas jugando, cubos moviendo y algunos dados tirando (yo os aseguro que esto último ni hablar), la noche fue pasando con mucha diversión, estrategias, ansiedades por ganar, victorias, derrotas y algún que otro premio. Casi ocho horas lúdicas ininterrumpidas, pero sobretodo, gente. Porque, para quien aún no se haya enterado, de eso es de lo que van los juegos. De gente. De conocernos más y mejor, de disfrutar de las vicisitudes de una partida pero también de gente maja. Personas de todas las edades, de todas las ciudades y todas las condiciones, unidas con el sencillo y sorprendente propósito de enfrentarse, con la mente, con el ingenio y (por qué no decirlo) con la suerte.
Esto es lo que da de sí una noche de amistad y juegos. Lo bueno es que siempre se está a tiempo de unirse a la fiesta. A quienquiera que lea estas líneas, un apasionante mundo os espera. No necesitáis experiencia previa, ni credenciales. Sólo ganas de disfrutar. Ya estáis tardando.

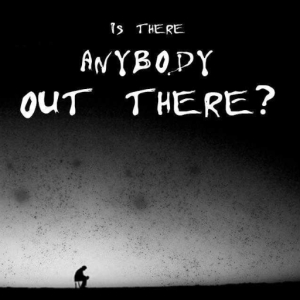
![IMG_4693[1]](https://entretableros.files.wordpress.com/2014/03/img_46931.jpg?w=480&h=360)











